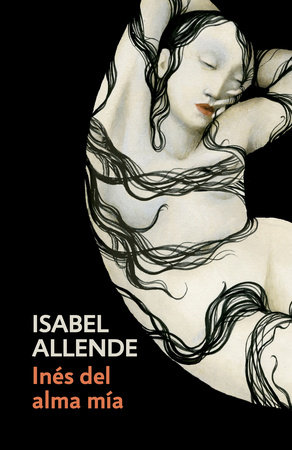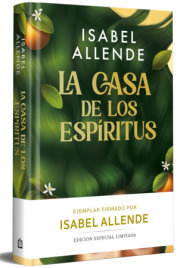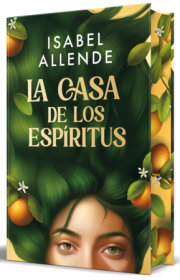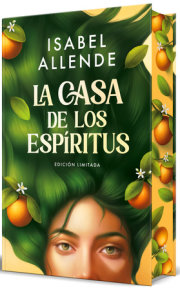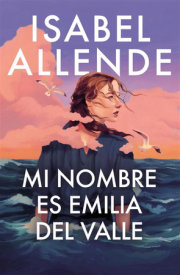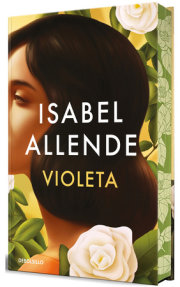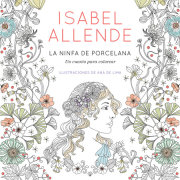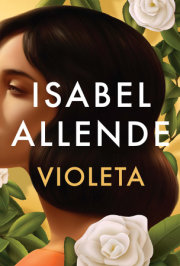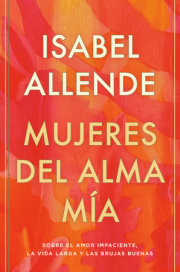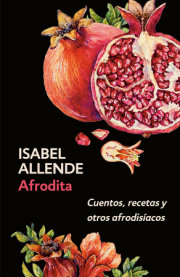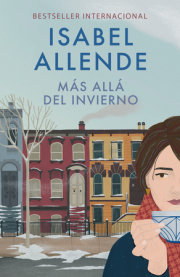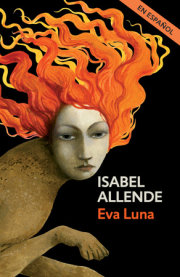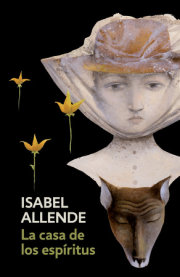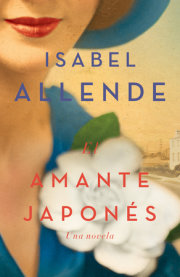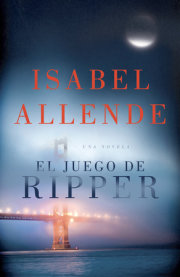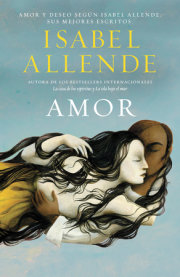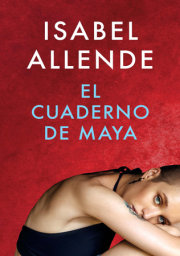Soy Inés Suárez, vecina de la leal ciudad de Santiago de laNueva Extremadura, en el Reino de Chile, en el año 1580 deNuestro Señor. De la fecha exacta de mi nacimiento no estoysegura, pero, según mi madre, nací después de la hambruna yla tremenda pestilencia que asoló a España cuando murió Felipeel Hermoso. No creo que la muerte del rey provocara lapeste, como decía la gente al ver pasar el cortejo fúnebre, quedejó flotando en el aire, durante días, un olor a almendrasamargas, pero nunca se sabe. La reina Juana, aún joven y bella,recorrió Castilla durante más de dos años llevando de unlado a otro el catafalco, que abría de vez en cuando para besarlos labios de su marido, con la esperanza de que resucitara.A pesar de los ungüentos del embalsamador, el Hermoso hedía.Cuando yo vine al mundo, ya la infortunada reina, loca deatar, estaba recluida en el palacio de Tordesillas con el cadáverde su consorte; eso significa que tengo por lo menos setenta inviernosentre pecho y espalda y que antes de la Navidad he demorir. Podría decir que una gitana a orillas del río Jerte adivinóla fecha de mi muerte, pero sería una de esas falsedades quesuelen plasmarse en los libros y que por estar impresas parecenciertas. La gitana sólo me auguró una larga vida, lo quesiempre dicen por una moneda. Es mi corazón atolondrado elque me anuncia la proximidad del fin. Siempre supe que moriríaanciana, en paz y en mi cama, como todas las mujeres de mi familia; por eso no vacilé en enfrentar muchos peligros,puesto que nadie se despacha al otro mundo antes del momentoseñalado. «Tú te estarás muriendo de viejita no más, señoray»,me tranquilizaba Catalina, en su afable castellano del Perú,cuando el porfiado galope de caballos que sentía en el pechome lanzaba al suelo. Se me ha olvidado el nombre quechua deCatalina y ya es tarde para preguntárselo —la enterré en el patiode mi casa hace muchos años—, pero tengo plena seguridad dela precisión y veracidad de sus profecías. Catalina entró a miservicio en la antigua ciudad del Cuzco, joya de los incas, enla época de Francisco Pizarro, aquel corajudo bastardo que,según dicen las lenguas sueltas, cuidaba cerdos en España yterminó convertido en marqués gobernador del Perú, agobiadopor su ambición y por múltiples traiciones. Así son las ironíasde este mundo nuevo de las Indias, donde no rigen las leyes dela tradición y todo es revoltura: santos y pecadores, blancos,negros, pardos, indios, mestizos, nobles y gañanes. Cualquierapuede hallarse en cadenas, marcado con un hierro al rojo, y queal día siguiente la fortuna, con un revés, lo eleve. He vivido másde cuarenta años en el Nuevo Mundo y todavía no me acostumbroal desorden, aunque yo misma me he beneficiado deél; si me hubiese quedado en mi pueblo natal, hoy sería una ancianapobre y ciega de tanto hacer encaje a la luz de un candil.Allá sería la Inés, costurera de la calle del Acueducto. Aquí soydoña Inés Suárez, señora muy principal, viuda del excelentísimogobernador don Rodrigo de Quiroga, conquistadora y fundadoradel Reino de Chile.Por lo menos setenta años tengo, como dije, y bien vividos,pero mi alma y mi corazón, atrapados todavía en los resquiciosde la juventud, se preguntan qué diablos le sucedió al cuerpo.Al mirarme en el espejo de plata, primer regalo de Rodrigocuando nos desposamos, no reconozco a esa abuela coronadade pelos blancos que me mira de vuelta. ¿Quién es esa que seburla de la verdadera Inés? La examino de cerca con la esperanzade encontrar en el fondo del espejo a la niña con trenzas y rodillas encostradas que una vez fui, a la joven que escapabaa los vergeles para hacer el amor a escondidas, a la mujermadura y apasionada que dormía abrazada a Rodrigo de Quiroga.Están allí, agazapadas, estoy segura, pero no logro vislumbrarlas.Ya no monto mi yegua, ya no llevo cota de malla niespada, pero no es por falta de ánimo, que eso siempre me hasobrado, sino por traición del cuerpo. Me faltan fuerzas, meduelen las coyunturas, tengo los huesos helados y la vista borrosa.Sin las gafas de escribano, que encargué al Perú, no podríaescribir estas páginas. Quise acompañar a Rodrigo —a quienDios tenga en su santo seno— en su última batalla contra laindiada mapuche, pero él no me lo permitió. «Estás muy viejapara eso, Inés», se rió. «Tanto como tú», respondí, aunqueno era cierto, porque él tenía varios años menos que yo. Creíamosque no volveríamos a vernos, pero nos despedimos sinlágrimas, seguros de que nos reuniríamos en la otra vida. Supehace tiempo que Rodrigo tenía los días contados, a pesar de queél hizo lo posible por disimularlo. Nunca le oí quejarse, aguantabacon los dientes apretados y sólo el sudor frío en su frentedelataba el dolor. Partió al sur afiebrado, macilento, con unapústula supurante en una pierna que todos mis remedios yoraciones no lograron curar; iba a cumplir su deseo de morircomo soldado en el bochinche del combate y no echado comoanciano entre las sábanas de su lecho. Yo deseaba estar allí parasostenerle la cabeza en el instante final y agradecerle el amorque me prodigó durante nuestras largas vidas. «Mira, Inés—me dijo, señalando nuestros campos, que se extienden hastalos faldeos de la cordillera—. Todo esto y las almas de centenaresde indios ha puesto Dios a nuestro cuidado. Así comomi obligación es combatir a los salvajes en la Araucanía, la tuyaes proteger la hacienda y a nuestros encomendados.»La verdadera razón de partir solo era que no deseaba darmeel triste espectáculo de su enfermedad, prefería ser recordadoa caballo, al mando de sus bravos, combatiendo en la regiónsagrada al sur del río Bío-Bío, donde se han pertrechado las feroces huestes mapuche. Estaba en su derecho de capitán, poreso acepté sus órdenes como la esposa sumisa que nunca fui.Lo llevaron al campo de batalla en una hamaca, y allí su yerno,Martín Ruiz de Gamboa, lo amarró al caballo, como hicieroncon el Cid Campeador, para aterrar con su sola presenciaal enemigo. Se lanzó al frente de sus hombres como un enajenado,desafiando el peligro y con mi nombre en los labios, perono encontró la muerte solicitada. Me lo trajeron de vuelta, muyenfermo, en un improvisado palanquín; la ponzoña del tumorhabía invadido su cuerpo. Otro hombre hubiese sucumbidomucho antes a los estragos de la enfermedad y el cansancio dela guerra, pero Rodrigo era fuerte. «Te amé desde el primermomento en que te vi y te amaré por toda la eternidad, Inés»,me dijo en su agonía, y agregó que deseaba ser enterrado sinbulla y que ofrecieran treinta misas por el descanso de su alma.Vi a la Muerte, un poco borrosa, tal como veo las letras en estepapel, pero inconfundible. Entonces te llamé, Isabel, para queme ayudaras a vestirlo, ya que Rodrigo era demasiado orgullosopara mostrar los destrozos de la enfermedad ante las criadas.Sólo a ti, su hija, y a mí, nos permitió colocarle la armaduracompleta y sus botas remachadas, luego lo sentamos ensu sillón favorito, con su yelmo y su espada sobre las rodillas,para que recibiera los sacramentos de la Iglesia y partiera conentera dignidad, tal como había vivido. La Muerte, que no sehabía movido de su lado y aguardaba discretamente a que termináramosde prepararlo, lo envolvió en sus brazos maternalesy luego me hizo una seña, para que me acercara a recibir elúltimo aliento de mi marido. Me incliné sobre él y lo besé enla boca, un beso de amante. Murió en esta casa, en mis brazos,una tarde caliente de verano.No pude cumplir las instrucciones de Rodrigo de ser despedidosin bulla porque era el hombre más querido y respetadode Chile. La ciudad de Santiago se volcó entera a llorarlo, y deotras ciudades del reino llegaron incontables manifestacionesde pesar. Años antes la población había salido a las calles a celebrar con flores y salvas de arcabuz su nombramiento comogobernador. Le dimos sepultura, con las merecidas honras, enla iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, que él y yo hicimoserigir para gloria de la Santísima Virgen, y donde muypronto descansarán también mis huesos. He legado suficientedinero a los mercedarios para que dediquen una misa semanaldurante trescientos años por el descanso del alma del noblehidalgo don Rodrigo de Quiroga, valiente soldado de España,adelantado, conquistador y dos veces gobernador del Reino deChile, caballero de la Orden de Santiago, mi marido. Estosmeses sin él han sido eternos.No debo anticiparme; si narro los hechos de mi vida sinrigor y concierto me perderé por el camino; una crónica ha deseguir el orden natural de los acontecimientos, aunque la memoriasea un revoltijo sin lógica. Escribo de noche, sobre lamesa de trabajo de Rodrigo, arropada en su manta de alpaca.Me cuida el cuarto Baltasar, bisnieto del perro que vino conmigoa Chile y me acompañó durante catorce años. Ese primerBaltasar murió en 1553, el mismo año en que mataron a Valdivia,pero me dejó a sus descendientes, todos enormes, de patastorpes y pelo duro. Esta casa es fría a pesar de las alfombras,cortinas, tapicerías y braseros que los criados mantienen llenosde carbones encendidos. A menudo te quejas, Isabel, de queaquí no se puede respirar de calor; debe de ser que el frío noestá en el aire sino dentro de mí. Puedo anotar mis recuerdosy pensamientos con tinta y papel gracias al clérigo Gonzálezde Marmolejo, quien se dio tiempo, entre su trabajo de evangelizarsalvajes y consolar cristianos, para enseñarme a leer.Entonces era capellán, pero llegó a ser el primer obispo de Chiley también el hombre más rico de este reino, como contaré másadelante. Murió sin llevarse nada a la tumba, pero dejó el rastrode sus buenas acciones, que le valieron el amor de la gente.Al final, sólo se tiene lo que se ha dado, como decía Rodrigo,el más generoso de los hombres.Empecemos por el principio, por mis primeros recuerdos.
Nací en Plasencia, en el norte de Extremadura, ciudad fronteriza,guerrera y religiosa. La casa de mi abuelo, donde me crié,quedaba a un tiro de piedra de la catedral, llamada La Vieja porcariño, ya que sólo data del siglo xiv. Crecí a la sombra de suextraña torre cubierta de escamas talladas. No he vuelto a verla ancha muralla que protege la ciudad, la explanada de la plazaMayor, sus callejuelas sombrías, los palacetes de piedra y lasgalerías de arcos, tampoco el pequeño solar de mi abuelo, dondetodavía viven los nietos de mi hermana mayor. Mi abuelo,artesano ebanista de profesión, pertenecía a la cofradía de laVera Cruz, honor muy por encima de su condición social.Establecida en el más antiguo convento de la ciudad, esa cofradíaencabeza las procesiones en Semana Santa. Mi abuelo, vestidode hábito morado, con cíngulo amarillo y guantes blancos,era uno de los que llevaban la Santa Cruz. Había manchasde sangre en su túnica, sangre de los azotes que se aplicaba paracompartir el sufrimiento de Cristo en su camino al Gólgota. EnSemana Santa los postigos de las casas se cerraban, para expulsarla luz del sol, y la gente ayunaba y hablaba en susurros; la vidase reducía a rezos, suspiros, confesiones y sacrificios. Un ViernesSanto mi hermana Asunción, quien entonces tenía onceaños, amaneció con los estigmas de Cristo, horribles llagasabiertas en las palmas de las manos, y los ojos en blanco volteadoshacia el cielo. Mi madre la trajo de regreso al mundo conun par de cachetadas y la curó con aplicaciones de telaraña enlas manos y un régimen severo de tisanas de manzanilla. Asunciónquedó encerrada en la casa hasta que cicatrizaron las heridas,y mi madre nos prohibió mencionar el asunto porque noquería que pasearan a su hija de iglesia en iglesia como fenómenode feria. Asunción no era la única estigmatizada en laregión, cada año en Semana Santa alguna niña padecía de algosimilar, levitaba, exhalaba fragancia de rosas o le salían alas, yal punto se convertía en blanco del entusiasmo de los creyentes.Que yo recuerde, todas ellas terminaron de monjas en unconvento, menos Asunción, que gracias a la precaución de mi madre y el silencio de la familia, se repuso del milagro sin consecuencias,se casó y tuvo varios hijos, entre ellos mi sobrinaConstanza, quien aparece más adelante en este relato.Recuerdo las procesiones porque en una de ellas conocí aJuan, el hombre que habría de ser mi primer marido. Fue en1526, año de la boda de nuestro emperador Carlos V con subella prima Isabel de Portugal, a quien habría de amar la vidaentera, y el mismo año en que Solimán el Magnífico entró consus tropas turcas hasta el centro mismo de Europa, amenazandoa la cristiandad. Los rumores de las crueldades de los musulmanesaterrorizaban a la gente y ya nos parecía ver a esas hordasendemoniadas ante las murallas de Plasencia. Ese año el fervorreligioso, azuzado por el miedo, llegó a la demencia. Yo iba enla procesión, mareada por el ayuno, el humo de las velas, el olora sangre e incienso, el clamor de rezos y gemidos de los flagelantes,marchando como dormida detrás de mi familia. Enmedio del gentío de encapuchados y penitentes distinguí a Juande inmediato. Habría sido imposible no verlo, era un palmomás alto que los demás y su cabeza asomaba por encima de lamultitud. Tenía espaldas de guerrero, el cabello rizado y oscuro,la nariz romana y ojos de gato que devolvieron mi mirada concuriosidad. «¿Quién es ése?», se lo señalé a mi madre, pero porrespuesta recibí un codazo y la orden terminante de bajar lavista. Yo no tenía novio porque mi abuelo había decidido queme quedaría soltera para cuidarlo en sus últimos años, en penitenciapor haber nacido en vez del nieto varón que él deseaba.Carecía de medios para dos dotes, y determinó que Asuncióntendría más oportunidades que yo de hacer una alianza conveniente,pues poseía esa belleza pálida y opulenta que loshombres prefieren, y era obediente; en cambio yo era purohueso y músculo y, además, terca como mula. Había salido ami madre y a mi difunta abuela, que no eran dechados de dulzura.Decían entonces que mis mejores atributos eran los ojossombríos y la cabellera de potranca, pero lo mismo podía decirsede la mitad de las muchachas de España. Eso sí, era muy hábil con las manos, en Plasencia y sus alrededores no habíaquien cosiera y bordara con más prolijidad que yo. Con eseoficio contribuí desde los ocho años al sostén de la familia y fuiahorrando para la dote que mi abuelo no pensaba darme; mehabía propuesto conseguir un marido, porque prefería el destinode lidiar con hijos al futuro que me esperaba con mi abuelocascarrabias. Aquel día de Semana Santa, lejos de obedecer a mimadre, me eché hacia atrás la mantilla y sonreí al desconocido.Así comenzaron mis amores con Juan, oriundo de Málaga.Mi abuelo se opuso al principio y la vida en nuestro hogarse convirtió en un loquero; volaban insultos y platos, los portazospartieron una pared y si no es por mi madre, que se poníaen medio, mi abuelo y yo nos habríamos aniquilado. Le ditanta guerra, que al fin cedió por cansancio. No sé qué vio Juanen mí, pero no importa, el hecho es que a poco de conocernosacordamos que nos casaríamos al cabo de un año, el tiemponecesario para que él encontrara trabajo y yo pudiera aumentarmi escuálida dote.Juan era uno de esos hombres guapos y alegres al que ningunamujer se resiste al principio pero que después desea quese lo hubiera llevado otra, porque causan mucho sufrimiento.No se daba la molestia de ser seductor, tal como no se dabaninguna otra, porque bastaba su presencia de chulo fino paraexcitar a las mujeres; desde los catorce años, edad en que empezóa explotar sus encantos, vivió de ellas. Riéndose, decía quehabía perdido la cuenta de los hombres a quienes sus mujereshabían puesto cuernos por su culpa y las ocasiones en queescapó enjabonado de un marido celoso. «Pero eso se ha acabadoahora que estoy contigo, vida mía», agregaba para tranquilizarme,mientras con el rabillo del ojo espiaba a mi hermana. Suapostura y simpatía también le ganaban el aprecio de los hombres;era buen bebedor y jugador, y poseía un repertorio infinitode cuentos atrevidos y planes fantásticos para hacer dinerofácil. Pronto comprendí que su mente estaba fija en el horizontey en el mañana, siempre insatisfecha. Como tantos otros enInés del aquella época, se nutría de las historias fabulosas del NuevoMundo, donde los mayores tesoros y honores se hallaban alalcance de los valientes que estaban dispuestos a correr riesgos.Se creía destinado a grandes hazañas, como Cristóbal Colón,quien se echó a la mar con su coraje como único capital y seencontró con la otra mitad del mundo, o Hernán Cortés, quienobtuvo la perla más preciosa del imperio español, México.
Copyright © 2017 by Isabel Allende. All rights reserved. No part of this excerpt may be reproduced or reprinted without permission in writing from the publisher.