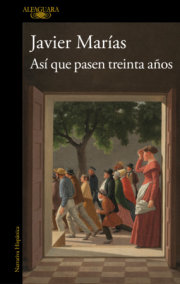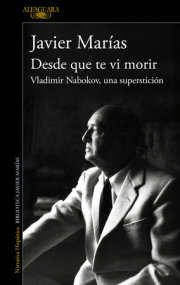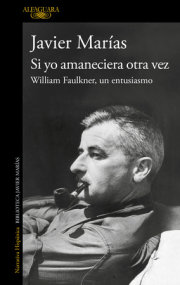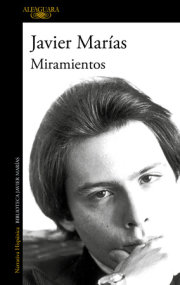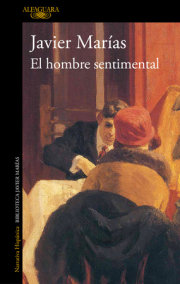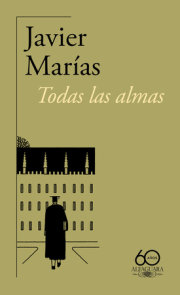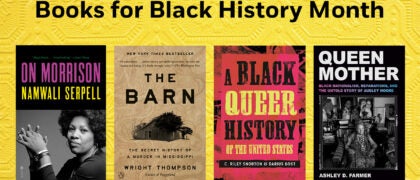Creo no haber confundido todavía nunca la ficción con la realidad, aunque sí las he mezclado en más de una ocasión como todo el mundo, no sólo los novelistas, no sólo los escritores sino cuantos han relatado algo desde que empezó nuestro conocido tiempo, y en ese tiempo conocido nadie ha hecho otra cosa que contar y contar, o preparar y meditar su cuento, o maquinarlo. Así, cualquiera cuenta una anécdota de lo que le ha sucedido y por el mero hecho de contarlo ya lo está deformando y tergiversando, la lengua no puede reproducir los hechos ni por lo tanto debería intentarlo, y de ahí que en algunos juicios, supongo —los de las películas, que son los que mejor conozco—, se pida a los implicados una reconstrucción material o física de lo ocurrido, se les pide que repitan los gestos, los movimientos, los pasos envenenados que dieron o cómo apuñalaron para convertirse en reos, y que simulen empuñar otra vez el arma y asestar el golpe a quien dejó de estar y ya no está por su causa, o al aire, porque no basta con que lo digan y cuenten con la mayor precisión y desapasionamiento, hay que verlo y se les solicita una imitación, una representación o puesta en escena, aunque ahora sin el puñal en la mano o sin cuerpo en el que clavarlo —saco de harina, saco de carne—, ahora en frío y sin sumar otro crimen ni añadir nueva víctima, ahora sólo como fingimiento y recuerdo, porque lo que nunca pueden reproducir es el tiempo pasado o perdido ni resucitar al muerto que ya pasó y se perdió en ese tiempo.
Eso indica una desconfianza última de la palabra, entre otras cosas porque la palabra —incluso la hablada, incluso la más tosca— es en sí misma metafórica y por ello imprecisa, y además no se concibe sin ornamento, a menudo involuntario, lo hay hasta en la exposición más árida y suele haberlo en la interjección y el insulto. Basta con que alguien introduzca un ‘como si’ en su relato; aún más, basta con que haga un símil o una comparación o hable figuradamente (‘se puso hecho una furia’ o ‘se comportó como un patán’, ese tipo de expresión coloquial que pertenece a la lengua más que al hablante que elige, no hace falta más) para que la ficción se deslice en la narración de lo sucedido y lo altere o falsee. En realidad la vieja aspiración de cualquier cronista o superviviente, relatar lo ocurrido, dar cuenta de lo acaecido, dejar constancia de los hechos y delitos y hazañas, es una mera ilusión o quimera, o mejor dicho, la propia frase, ese propio concepto, son ya metafóricos y forman parte de la ficción. ‘Relatar lo ocurrido’ es inconcebible y vano, o bien es sólo posible como invención. También la idea de testimonio es vana y no ha habido testigo que en verdad pudiera cumplir con su cometido. Y además uno olvida siempre demasiados instantes, también horas y días y meses y años, y la cicatriz de un muslo que vio y besó a diario durante largo tiempo de su tiempo conocido y perdido. Olvida uno años enteros, y no necesariamente los más insignificantes.
Y sin embargo voy a alinearme aquí con los que han pretendido hacer eso alguna vez o han simulado lograrlo, voy a relatar lo ocurrido o averiguado o tan sólo sabido —lo ocurrido en mi experiencia, o en mi fabulación, o en mi conocimiento, o es todo sólo conciencia que nunca cesa— a raíz de la escritura y divulgación de una novela, de una obra de ficción. No es seguramente gran cosa ni todavía grave ni tampoco acuciante, acaso sea entretenido para el lector curioso dispuesto a acompañarme en principio, para mí tiene la diversión del riesgo de contar sin motivo ni apenas orden y sin trazar dibujo ni buscar coherencia, como si lo hiciera con una voz antojadiza e imprevisible pero que conocemos todos, la voz del tiempo cuando aún no ha pasado ni se ha perdido y quizá por eso ni siquiera es tiempo, quizá lo sea sólo el que ha transcurrido y puede contarse o así parece, y que por eso es el único ambiguo. Creo que esa voz que oímos es siempre ficticia, tal vez lo será aquí la mía.
No soy el primero ni seré el último escritor cuya vida se enriquece o condena o solamente varía por causa de lo que imaginó o fabuló y escribió y publicó. A diferencia de lo que sucede en las verdaderas novelas de ficción, los elementos de este relato que empiezo ahora son del todo azarosos y caprichosos, meramente episódicos y acumulativos —impertinentes todos según la parvularia fórmula crítica, o ninguno necesitaría al otro—, porque en el fondo no los guía ningún autor aunque sea yo quien los cuente, no responden a ningún plan ni se rigen por ninguna brújula, la mayoría vienen de fuera y les falta intencionalidad; así, no tienen por qué formar un sentido ni constituyen un argumento o trama ni obedecen a una oculta armonía ni debe extraerse de ellos no ya una lección —tampoco de las verdaderas novelas se debería querer tal cosa, y sobre todo no deberían quererlo ellas—, sino ni siquiera una historia con su principio y su espera y su silencio final. No creo que esto sea una historia, aunque puede que me equivoque, al no conocer su fin. El principio de este relato, eso lo sé, está fuera de él, en la novela que escribí hace tiempo, o aun antes de eso y entonces es más difuso, en los dos años que pasé en la ciudad de Oxford enseñando como un impostor entretenidas materias más bien inútiles en su Universidad y asistiendo al transcurso de aquel tiempo convenido. Su final quedará también fuera, y seguramente coincidirá con el mío, dentro de algunos años, o así lo espero.
O puede que me sobreviva ese fin como nos sobrevive casi todo lo que emitimos o nos acompaña o causamos, duramos menos que nuestras intenciones. Dejamos demasiado puesto en marcha y su inercia tan débil nos sobrevive: las palabras que nos sustituyen y a veces alguien recuerda o transmite, no siempre confesando su procedencia; las alisadas cartas y las fotografías combadas y las notas dejadas en un papel amarillo a quien va a dormir sola tras los abrazos despiertos, porque nos vamos de noche como miserables en tránsito; los objetos y los muebles que estuvieron a nuestro servicio y a los que dimos entrada —una silla roja, una pluma, una escena de la India, un soldado de plomo, un peine—, los libros que escribimos pero también los que sólo compramos y una vez leímos o permanecieron cerrados hasta el final en su estante y proseguirán conformes en otro sitio su vida de espera a la espera de otros ojos más ávidos o sosegados; los vestidos que se quedarán colgados entre naftalina porque acaso alguien con sentimiento se empeñe en guardarlos —aunque ya no sé si hay naftalina, las telas clareando y languideciendo y sin aire, olvidándose más cada día de las formas que les dieron sentido, y del olor de esos volúmenes—; las canciones que se seguirán cantando cuando nosotros no las cantemos ni tarareemos ni las escuchemos, las calles que nos albergan como si fueran inacabables pasillos y estancias que no se fijan en sus inquilinos efímeros y conmutables; los pasos que no pueden reproducirse ni dejan huella sobre el asfalto y sobre la tierra se borran, o no, esos pasos no quedan sino que se van con nosotros o aun antes, con su inocuidad o su veneno; y las medicinas, nuestra apresurada letra, las fotos queridas que tenemos expuestas y ya no nos miran, la almohada y nuestra chaqueta colgada sobre un respaldo; un salacot que vino de Túnez en los años treinta a bordo del barco
Ciudad de Cádiz y es de mi padre y aún conserva el barboquejo, y ese edecán hindú de madera pintada que acabo de traerme a casa con incertidumbre, también durará más que yo esa figura, posiblemente. Y las narraciones que inventamos, de las que se apropiarán los otros, o hablarán de nuestra pasada existencia perdida y jamás conocida convirtiéndonos así en ficticios. Hasta nuestros gestos los seguirá haciendo alguien que los heredó o los vio y sin querer fue mimético o los repite a propósito para invocarnos y crear una rara ilusión de momentánea vida vicaria nuestra; y quizá se conserve aislado en otra persona alguno de nuestros rasgos que habremos transmitido involuntariamente, con coquetería o como maldición inconsciente, pues los rasgos traen a veces ventura o desdichas, los ojos orientalizados y como pinceladas los labios —‘boca de pico, boca de pico’—; o el mentón casi partido, las manos anchas y en la izquierda un cigarrillo, yo no dejaré ningún rasgo a nadie. Todo lo perdemos porque todo se queda, menos nosotros. Por eso cualquier forma de posteridad tal vez sea una afrenta, y quizá lo sea también entonces cualquier recuerdo.
Yo voy a cometer aquí varias afrentas porque hablaré, entre otras cosas, de algunos muertos reales a los que no he conocido, y así seré una forma inesperada y lejana de posteridad para ellos. O dicho de otra manera, seré memoria suya sin haberlos visto y sin que ellos pudieran preverme en su tiempo ya perdido, seré su fantasma. La mayoría ni siquiera pisó jamás mi país ni supo mi lengua, aunque sí uno de ellos de cuya muerte no tengo en cambio constancia, Hugh Oloff de Wet, quien estuvo en Madrid el año en que nací yo en Madrid y mucho antes había estado a punto de morir aquí fusilado. También aquí había matado, como en otros lugares, después y antes. Y hay otro que nació en cambio en mi propia casa, supongo que en la misma cama que yo, y yo mucho más tarde.
Siempre se dice que detrás de toda novela hay una secuencia de vida o realidad del autor, por pálida o tenue e intermitente que sea, o aunque esté transfigurada. Se dice esto como si se desconfiara de la imaginación y de la inventiva, también como si el lector o los críticos necesitaran un asidero para no ser víctimas de un extraño vértigo, el de lo absolutamente inventado o sin experiencia ni fundamento, y no quisieran sentir el horror a lo que parece existir mientras lo leemos —a veces respira y susurra y aun persuade— y sin embargo nunca ha sido, o el ridículo último de tomar en serio lo que es una figuración tan sólo, se lucha contra la agazapada conciencia de que leer novelas es algo pueril, o al menos impropio de la vida adulta que siempre nos va en aumento.
De todas mis novelas hay una que permitió a sus lectores este consuelo o coartada en mayor medida que las demás, y no sólo eso, sino que invitó a sospechar que cuanto se contaba en ella tuviera su correspondencia en mi propia vida, aunque yo no sé si ésta es a su vez parte o no de la realidad, quizá no lo sería si la contara y algo estoy ya contando. En todo caso, esa novela titulada
Todas las almas se prestó también a la casi absoluta identificación entre su narrador sin nombre y su autor con nombre, Javier Marías, el mismo de este relato, en el que narrador y autor sí coincidimos y por tanto ya no sé si somos uno o si somos dos, al menos mientras escribo.
Todas las almas fue publicada por una editorial de cuyo nombre es mejor no acordarse en marzo o abril de 1989, hace ya ocho años (lleva fecha de marzo, pero la presentó generosamente Eduardo Mendoza en Madrid, en Chicote, el 7 de abril, día muy señalado por otros motivos), y bastaba mirar la solapa de la edición primera, con unos escuetos datos biográficos sobre el autor, para saber que yo había enseñado en la Universidad de Oxford durante dos cursos, entre 1983 y 1985, al igual que el narrador español del libro, si bien aquí no se mencionaban fechas. Y es cierto que ese narrador ocupa el mismo puesto que ocupé yo en mi propia vida o historia de la que guardo recuerdo, pero eso, como muchos otros elementos de esta y de otras novelas mías, era sólo lo que suelo llamar un préstamo del autor al personaje.
Copyright © 1998 by Javier Marias. All rights reserved. No part of this excerpt may be reproduced or reprinted without permission in writing from the publisher.