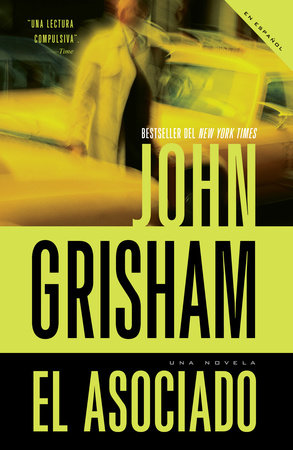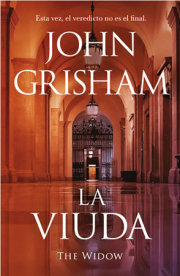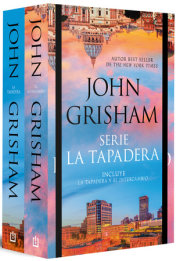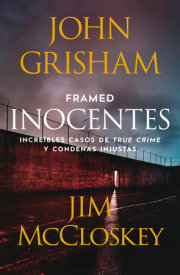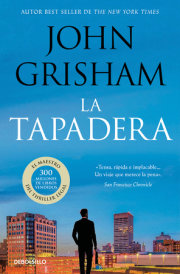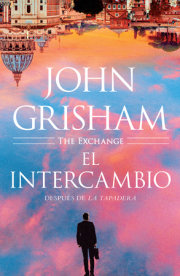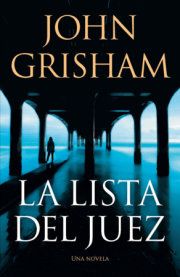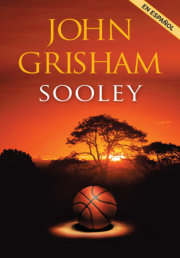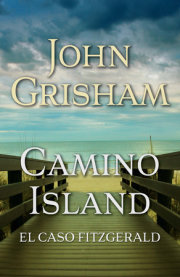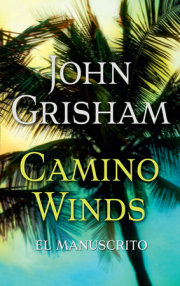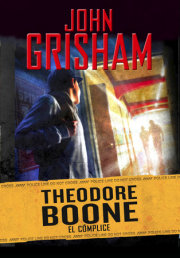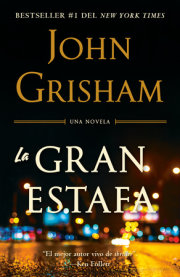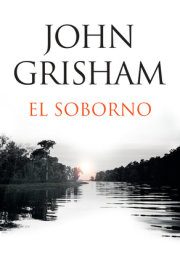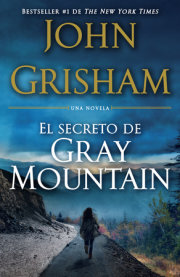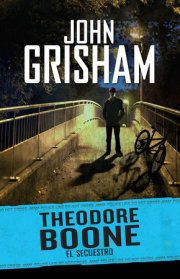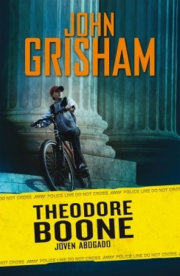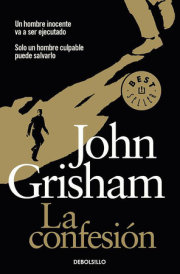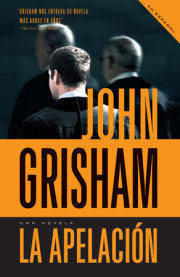Las reglas de la Liga Juvenil de New Haven estipulaban que cada chico debía jugar al menos diez minutos en cada partido. Sin embargo, se hacían excepciones con los jugadores que habían hecho enfadar a sus entrenadores saltándose los entrenamientos o infringiendo alguna otra norma. En tales casos, el entrenador estaba facultado para redactar un informe antes del partido y comunicar al árbitro que fulano o mengano no jugarían mucho o nada por culpa de tal o cual infracción. De todas maneras, la liga no lo veía con buenos ojos ya que, según ella, no se trataba tanto de competir como de pasarlo bien. Cuando solo faltaban cuatro minutos para el final del encuentro,
el entrenador Kyle echó un vistazo al banquillo e hizo un gesto de asentimiento a un enfurruñado muchacho llamado Marquis y le preguntó:
—¿Quieres jugar?
Sin contestar, Marquis fue hasta la mesa de los árbitros y esperó el toque de silbato. Sus infracciones eran numerosas: saltarse los entrenamientos, faltar a clase, sacar malas notas, extraviar el uniforme, usar un lenguaje inapropiado… Lo cierto era que, después de diez semanas y quince partidos, Marquis había infringido todas las normas que su entrenador había establecido. Hacía tiempo que este se había dado cuenta de que cualquier nueva norma que impusiera sería violada por su estrella, y por esa razón había reducido la lista y luchado contra la tentación de añadir más. Pero no había dado resultado. Su intento de controlar a diez chavales de los suburbios
sin aplicar mano dura había dejado a los Red Knights en el último lugar de la liga de invierno para menores de doce años. Marquis solo tenía once, pero cuando salía a la cancha era claramente el mejor. Prefería lanzar y marcar antes que pasar y defender, y a los dos minutos ya había sorteado a jugadores mucho más corpulentos y marcado seis puntos. Su promedio era de catorce y, si se le permitía jugar más de medio partido, probablemente podía alcanzar los treinta. En su joven opinión, no necesitaba entrenar. Pero, a pesar de su solitaria exhibición, el partido estaba perdido. Kyle McAvoy se sentó en el banco, observando el juego y esperando a que pasaran los minutos. Un encuentro más y la temporada habría finalizado. Y con ella su tarea de entrenador de baloncesto. En dos años había ganado una docena de partidos y perdido el doble. También se había preguntado muchas veces a quién, en su sano juicio, podía gustarle la labor de entrenar, fuera cual fuese el nivel. Se había dicho mil veces que lo hacía por los chavales. Chavales sin padres, chavales de hogares desestructurados, chavales que necesitaban una influencia masculina que fuera positiva. Y seguía creyéndolo; pero, tras dos años haciendo de niñera, discutiendo con
los padres cuando estos se molestaban en acudir, enfrentándose con otros entrenadores que tampoco estaban por encima del reproche e intentando hacer caso omiso de unos árbitros adolescentes que no sabían distinguir un bloqueo de una carga, ya estaba harto. Daba por cumplido su servicio a la comunidad, al menos en aquella ciudad. Observó el desarrollo del juego y esperó, gritando de vez en cuando porque eso era lo que se suponía que hacían los entrenadores. Miró el desierto gimnasio a su alrededor, el viejo edificio de ladrillo del centro de New Haven que llevaba cincuenta años siendo la sede de la liga. Apenas había un puñado de padres repartidos en las gradas, aguardando el bocinazo final. Marquis volvió a marcar, pero nadie aplaudió. Los Red Knights perdían por doce y solo faltaban dos minutos. En el extremo más alejado de la cancha, justo bajo el viejo marcador, un hombre cruzó la puerta y se quedó apoyado contra las gradas plegables. Destacaba porque era blanco; no había ningún jugador blanco en los dos equipos. También llamaba la atención porque llevaba un traje azul marino o negro, camisa blanca y corbata color burdeos, todo ello bajo una gabardina que proclamaba la presencia de un agente de la ley de algún tipo, o de un policía. El entrenador Kyle lo vio justo cuando el hombre entró.
Se dijo que ese hombre estaba fuera de lugar; seguramente se trataba de un detective o de alguien de narcóticos que iba tras la pista de un traficante. No sería la primera vez que se produjera un arresto en el gimnasio. Apoyado en las gradas plegables, el hombre observó larga y suspicazmente el banquillo de los Red Knights hasta que sus ojos se detuvieron en Kyle, que le sostuvo la mirada hasta un segundo antes de que se sintiera incómodo. Marquis falló un lanzamiento desde media distancia, y Kyle se levantó con los brazos extendidos, como si con ese gesto preguntara «por qué», pero el chaval hizo caso omiso mientras se retiraba para defender. Una estúpida falta detuvo el reloj y alargó aún más la agonía. Mientras contemplaba los tres tiros libres, Kyle echó un vistazo por encima del hombro y vio que el policía, el agente o lo que fuera tenía los ojos clavados no en la acción, sino en el entrenador. Para un estudiante de Derecho de veinticinco años, sin antecedentes penales ni inclinaciones o costumbres de dudosa legalidad, la presencia y atención de un individuo que a todas luces parecía trabajar al servicio de la ley y el orden no tendría que haber sido motivo de preocupación alguna. Sin embargo, para Kyle McAvoy, las cosas eran distintas. Los policías de la calle o las patrullas de carretera no le quitaban el sueño porque, más que pensar, reaccionaban automáticamente. No obstante, los hombres de traje gris, los investigadores entrenados para husmear y descubrir todo tipo de secretos, todavía lo inquietaban. Faltaban treinta segundos para que acabara el partido, pero
Marquis se enzarzó en una discusión con el árbitro. Dos semanas antes había sido expulsado por enviar a la mierda a un árbitro. Kyle gritó desde el banquillo a su jugador estrella que nunca escuchaba y volvió a echar una rápida ojeada para ver si el agente n.º 1 estaba acompañado por el agente n.º 2; pero no, no lo estaba. Otra estúpida falta, y Kyle gritó al árbitro que la dejara pasar. Luego, se sentó y se pasó el dedo por el sudoroso cuello. Era principios de febrero, y en el imnasio, como siempre, hacía bastante frío. Así que, ¿por qué estaba sudando? El policía, el agente o lo que fuera no se había movido del sitio. La verdad era que parecía disfrutar observándolo. La decrépita bocina sonó por fin, dando el partido por misericordiosamente acabado. Uno de los equipos lo celebró con entusiasmo y el otro no. Luego se alinearon para el obligado apretón de manos y las felicitaciones de rigor que, para aquellos chavales que apenas tenían doce años, carecían de sentido tanto como para los jugadores universitarios. Mientras felicitaba al entrenador contrario, Kyle miró hacia el fondo del gimnasio. El hombre blanco había desaparecido. Se preguntó qué problemas lo esperaban fuera. Estaba claro que se trataba solo de paranoia, pero hacía tanto tiempo que la paranoia se había instalado en su vida que en esos momentos simplemente cargaba con ella y seguía adelante como si tal cosa.
Los Red Knights se reunieron en el vestuario de visitantes, un angosto espacio situado bajo la vieja y hundida grada permanente del equipo local. Allí, el entrenador Kyle dijo a sus jugadores las palabras de siempre: «Ha sido un buen intento», «Estáis mejorando algunos aspectos», «A ver si el próximo sábado acabamos mejor». Los chicos se cambiaban de ropa y apenas prestaron atención. Estaban hartos del baloncesto porque estaban hartos de perder y, naturalmente, la culpa la tenía el entrenador, que era demasiado joven, demasiado blanco y demasiado pijo. Los pocos padres que habían asistido al encuentro esperaban a la puerta del vestuario; el momento de tensión que se producía cuando el equipo salía era uno de los aspectos que Kyle más odiaba de su labor para la comunidad. Le llovían las críticas de siempre sobre tácticas de juego. Además, Marquis tenía un tío de veintidós años que había sido un jugador de las ligas estatales y disfrutaba fastidiando a Kyle por el injusto trato que este dispensaba «al mejor jugador de la liga». En el vestidor había otra puerta que daba a un estrecho y oscuro pasillo, situado bajo las gradas, que a su vez conducía a una puerta que desembocaba en un callejón. Kyle no era el primer entrenador que había descubierto aquella ruta de escape y esa noche quería evitar no solo a los familiares de los jugadores y sus quejas, sino también al agente, al policía o lo que fuera. Se despidió rápidamente de sus chicos y, mientras estos iban saliendo del vestuario, él se escabulló por detrás. En cuestión de segundos se halló fuera, en el callejón, y echó a andar lo más rápidamente que pudo por la helada acera. La nieve, aplastada por pisadas, estaba dura y resbaladiza. La temperatura había caído por debajo de cero. Eran las ocho y media de la tarde de un miércoles y tenía previsto dirigirse a la revista de la facultad de Derecho de Yale, donde trabajaría por lo menos hasta pasada la medianoche. Pero no iba a llegar.
El agente se encontraba apoyado contra el parachoques de un jeep Cherokee aparcado en la acera. El vehículo estaba a nombre de un tal John McAvoy, de York, Pensilvania; pero, durante los últimos seis años había sido el fiel compañero de Kyle, su hijo y verdadero propietario. A pesar de que de repente sintió los pies como ladrillos y que las piernas le temblaban, Kyle se las arregló para caminar con naturalidad. «No solo me han encontrado —se dijo mientras intentaba pensar con claridad—, sino que han hecho bien su trabajo y han localizado mi coche. De todas maneras, no les habrá costado demasiado. No he hecho nada malo, no he hecho nada malo», se repitió.
—Un partido difícil, ¿verdad, entrenador? —dijo el agente, cuando Kyle se aproximaba y se hallaba a pocos metros de distancia. Kyle se detuvo y contempló al joven corpulento de mejillas rosadas y cabello pelirrojo cortado a cepillo que lo había estado observando en el gimnasio.
—¿En qué puedo ayudarlo? —le preguntó, y al instante vio al n.º 2 salir de entre las sombras. Siempre iban en parejas. —Eso es precisamente lo que puede hacer: ayudar —respondió el n.º 1, metiéndose la mano en el bolsillo y sacando una placa de identificación—. Me llamo Bob Plant. FBI.
—Un verdadero placer —respondió Kyle, que no pudo evitar dar un respingo mientras notaba que la sangre huía de su cerebro. El n.º 2 entró en escena. Era mucho más delgado y unos diez años mayor, con canas en las sienes. También él se metió la mano en el bolsillo y mostró su placa con la naturalidad que produce la práctica.
—Nelson Ginyard. FBI —se presentó.
Bob y Nelson. Los dos irlandeses, los dos del nordeste.
—¿Alguien más? —preguntó Kyle.
—No. ¿Tiene un minuto para que hablemos?
—La verdad es que no.
—Puede que le interese hacerlo —dijo Ginyard—. Podría
resultarle muy productivo.
—Permítame que lo dude.
—Si se marcha, lo seguiremos —dijo Plant, enderezándose y acercándose un paso—, y no creo que quiera vernos rondándole por el campus, ¿verdad?
—¿Me están amenazando? —quiso saber Kyle. La sudoración había vuelto a empezar, esta vez en las axilas. A pesar del frío glacial, notó que gruesas gotas le caían por las costillas.
—Todavía no —contestó Plant con una sonrisa burlona.
—Mire, vayamos a tomar un café —propuso Ginyard—.
A la vuelta de la esquina hay un sitio donde hacen bocadillos. Allí estaremos mucho más calientes.
—¿Voy a necesitar un abogado?
—No.
—Eso es lo que siempre dicen ustedes. Mi padre es abogado, y yo crecí entre libros de leyes, de manera que conozco sus trucos.
—No hay ningún truco, Kyle. Se lo aseguro —dijo Ginyard, que logró parecer sincero—. Denos diez minutos. Le prometo que no lo lamentará.
—¿De qué se trata?
—Diez minutos. Es todo lo que le pedimos.
—Denme una pista o, de lo contrario, la respuesta será un «no».
Bob y Nelson cruzaron una mirada y ambos se encogieron de hombros, como si dijeran: «¿Por qué no? Se lo tendremos que decir tarde o temprano». Ginyard se dio la vuelta y observó
la calle antes de decir:
—Universidad de Duquesne. Hace cinco años. Unos chavales de una hermandad borrachos y una chica. La mente y el cuerpo de Kyle reaccionaron de modo distinto. El cuerpo lo admitió con un hundimiento de los hombros, un respingo y un apreciable temblor de las piernas. Pero su mente se rebeló al instante.
—¡Eso no es más que un montón de mierda! —exclamó y lanzó un escupitajo a la acera—. ¡Ya me conozco la historia! ¡No ocurrió nada, y ustedes lo saben!
Se produjo un largo silencio mientras Ginyard seguía observando la calle, y Plant vigilaba todos los movimientos de su hombre. La mente de Kyle funcionaba a toda velocidad. ¿Por qué intervenía el FBI en un presunto delito estatal? En segundo de derecho penal habían estudiado las nuevas leyes referentes a los interrogatorios del FBI. En esos momentos se consideraba delito mentir a un agente en una situación como aquella. ¿Sería mejor callar o llamar a su padre? No, no llamaría a su padre en ninguna circunstancia. Ginyard se volvió, se acercó y apretó la mandíbula igual que un mal actor, intentando que su tono sonara amenazador.
—Vayamos al grano, señor McAvoy, porque me estoy congelando. Hay una acusación contra usted en Pittsburg, ¿de acuerdo? Por violación. Si quiere hacerse el listo, el primero de su clase de Derecho, y correr en busca de un abogado o llamar a su viejo, entonces mañana tendremos aquí la acusación contra usted y toda la vida que ha llevado hasta ahora y la que planeaba llevar se habrá ido a la mierda para siempre. Sin embargo, si nos concede diez minutos de su valiosísimo tiempo,
ahora mismo, en el sitio de los bocadillos a la vuelta de la esquina, entonces esa acusación quedará en suspenso, por no decir que completamente olvidada.
—Podrá librarse del asunto —dijo Plant desde el lado—. Sin que se sepa una palabra.
—¿Y por qué debería creer todo esto? —logró preguntar Kyle, con la boca seca.
—Diez minutos.
—¿Tiene una grabadora?
—Desde luego.
—La quiero encima de la mesa, ¿vale? Quiero que quede grabada toda la conversación porque no me fío un pelo de ustedes.
—Me parece bien.
Hundieron las manos en los bolsillos de sus idénticas gabardinas y se alejaron a grandes zancadas. Kyle abrió el jeep y entró. Puso el motor en marcha, conectó la calefacción a máxima potencia y pensó en marcharse a toda prisa de allí.
Copyright © 2009 by John Grisham. All rights reserved. No part of this excerpt may be reproduced or reprinted without permission in writing from the publisher.