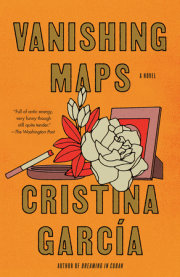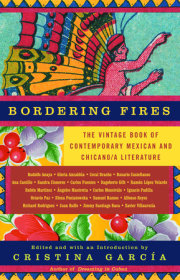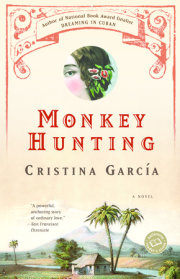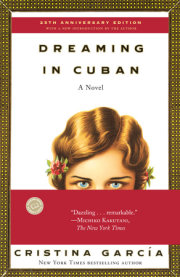EL AZUL DEL MAR
Equipada con unos binoculares, y vistiendo su mejor bata de casa y unos pendientes de perlas, Celia del Pino se sienta en su columpio de mimbre a custodiar la costa norte de Cuba. Examina con detenimiento los cielos nocturnos en busca de enemigos, y luego el océano, ahora turbulento tras nueve días de aquellas incesantes e inoportunas lluvias de abril. Ni rastro de gusanos traidores. Celia se siente orgullosa. El comité de barrio había elegido su pequeña casa de ladrillo y hormigón al borde de la playa como principal puesto de vigilancia de Santa Teresa del Mar. Desde su porche, Celia podría detectar una nueva invasión de la bahía de Cochinos antes de que ésta ocurriese. Sería festejada en palacio, deleitada con una serenata musical a cargo de una orquesta de metales y seducida por El Líder en un sofá de terciopelo rojo.
Celia deja los binoculares descansando sobre sus rodillas y se frota los ojos con dedos rígidos. Su barbilla tiembla. Los ojos le escuecen por el aroma azucarado de las gardenias y por la sal del mar. Los pescadores regresarán, en una o dos horas, con las redes vacías. Se rumoreaba que los yanquis habían rociado con veneno nuclear los alrededores de la isla para provocar el hambre entre la gente e inducirles así a la contrarrevolución. Sus bombas de gérmenes acabarían con las cosechas de caña de azúcar, contaminarían los ríos y dejarían ciegos a los caballos y a los cerdos. Celia estudia las palmeras que rodean la playa. ¿Podrían estar siendo utilizadas como señal intermitente por algún enemigo invisible?
Un locutor de radio vocifera los últimos rumores sobre un supuesto ataque y retransmite la grabación de un mensaje especial de El Líder: «Hace ya once años, compañeros, que ustedes defendieron nuestra nación de los agresores norteamericanos. Ahora, una vez más, todos y cada uno de ustedes deben proteger nuestro futuro. Sin su apoyo, compañeros, sin sus sacrificios, no habrá revolución.»
Celia rebusca dentro de su bolso y saca una barra de labios para enrojecer los suyos un poco más, y luego oscurece el lunar de su mejilla izquierda con un lápiz negro de ojos. Su pelo, ceniciento y pegajoso, está recogido en un moño a la altura del cuello. En el pasado, había aprendido a tocar el piano y todavía, inconscientemente, ejercitaba sus manos como si estuviese ejecutando dos notas entre una octava. Calza unos elegantes zapatos de salón con su radiante bata de casa.
Su nieto aparece en el portal con la camisa del pijama escurrida sobre los hombros y los ojos cerrándosele de sueño. Celia toma de la mano a Ivanito y los dos pasan junto al sofá cubierto por una mantilla desteñida, pasan junto al piano de madera de nogal emblanquecida por el agua, pasan junto a la mesa del comedor picoteada por viejas historias. Sólo quedaban siete sillas del juego original. Su marido había roto una de ellas sobre la espalda de Hugo Villaverde, su antiguo yerno, y no hubo forma de reconstruirla de entre tal cantidad de astillas. Acuesta a su nieto bajo la manta raída que cubre su cama, y besa sus ojos ya dormidos.
Celia regresa nuevamente a su puesto y ajusta los binoculares. Los costados laterales de sus pechos ejercen una dolorosa presión sobre sus brazos. En la distancia se divisan tres botes —la Niña, la Pinta y la Santa María— , como en aquella canción que ella había aprendido hacía tanto tiempo. Siguiendo las instrucciones que había recibido, Celia dibuja primero un arco de norte a sur con sus binoculares, y luego se detiene sobre el horizonte.
En el punto más lejano del cielo, justo donde nace el amanecer, irrumpe un destello de luz denso, como una estrella fugaz. Su estela luminosa parece difuminarse a medida que se aproxima, mientras que una forma que nace de su centro comienza a definirse contra la inmensidad del espacio sideral. Su marido emerge de esa luz, más alto que las palmeras. Se dirige hacia ella deslizándose sobre las aguas, vestido con su traje blanco de verano y su sombrero panamá. No tiene prisa. Celia casi espera verle sacar las rosadas rosas de té que él solía traerle, escondidas tras la espalda, cada vez que regresaba de alguno de sus viajes por lejanas provincias. O recibir, aún no sabe por qué, un gigantesco batidor de huevos envuelto en papel de estraza. Pero esta vez viene con las manos vacías.
Se detiene a la orilla del océano, sonríe casi con timidez, como si temiera importunarla, y tiende hacia ella una mano inmensa, descomunal. En la noche, sus ojos azules parecen rayos láser. Los rayos de su mirada irrumpen sobre las uñas de sus dedos, transformándolas en cinco escudos relampagueantes. Con ellos examina la playa, arrojando luz sobre las caracolas y las gaviotas adormecidas, y luego la enfocan a ella. El porche se torna azul, ultravioleta. También las manos de ella se vuelven azules. Celia se gira indirectamente hacia la luz, y su vista se empaña, distorsionando la imagen de las palmeras a la orilla del mar.
Su marido abre la boca y articula con silenciosa precisión, pero ella no puede leer nada en aquellos inmensos labios. Su mandíbula se agita y se expande con cada nueva palabra muda, más rápido cada vez, hasta que Celia alcanza a sentir sobre la cara la cálida brisa de su aliento. Entonces desaparece.
Celia corre hacia la playa sobre sus elegantes zapatos de salón. En el aire se respira un aroma a tabaco. «Jorge, no he podido escucharte. No he podido escucharte.» Con pasos muy regulares y con los brazos cruzados sobre el pecho, recorre la orilla del mar. Sus zapatos dejan impresos sobre la arena mojada unos delicados signos de exclamación.
Celia palpa con los dedos el papel cebolla que tenía en el bolsillo, y lee nuevamente las palabras, una a una, como si estuviese ciega. La carta de Jorge había llegado aquella misma mañana, como si el presentimiento de su propia muerte se hubiese extendido incluso al irregular servicio postal que mediaba entre Estados Unidos y Cuba. Celia se impresiona con aquellas palabras, con el inquietante ardor de esa última carta. Parecía haber sido escrita por un Jorge más joven, más apasionado, por un hombre que ella nunca llegó a conocer del todo. Pero el tipo de letra, una adornada caligrafía aprendida en otro siglo, revelaba decadencia. Cuando Jorge escribió esa última carta sabía de antemano que habría muerto antes de que ella la recibiera.
A Celia le parecía que había pasado ya demasiado tiempo desde aquel día en que Jorge había abordado el vuelo para Nueva York, enfermo y confinado a una vieja silla de ruedas. «¡Carniceros y veterinarios! —gritaba a los que le empujaban hacia la tablazón de cubierta— . ¡Esto es ahora Cuba!» Su Jorge no se parecía en nada a aquel gigantesco hombre surgido del mar, a aquel señor de palabras silenciosas que ella no lograba comprender.
Celia está angustiada por su marido, no por su muerte —al menos no todavía— , sino por sus confusas lealtades.
Durante muchos años antes de la revolución, Jorge pasaba de viaje cinco semanas de cada seis, vendiendo aspiradoras eléctricas y ventiladores portátiles para una empresa americana. Quería convertirse en un cubano modelo para probarle a su jefe gringo que ambos habían sido cortados por la misma tijera. Vestía siempre con traje, hasta en los días más calurosos del año, consiguiendo que en los pueblos más apartados llegasen incluso a tomarle por loco. Se ajustaba frente a un espejo su sombrero de pajilla y banda negra, intentando dar así con el discreto ángulo de la elegancia.
Celia no puede decidir qué es peor: la muerte o la separación. La separación le resulta familiar, bastante familiar, pero duda que pueda resignarse a que ésta sea permanente. ¿Quién hubiese podido predecir su vida? ¿Qué pacto misterioso le había conducido a esas horas hacia esta playa, hacia esta soledad?
Piensa en lo caprichosa que podía llegar a resultar la vida, y recuerda lo que le había sucedido a El Líder, que habiendo sido un lanzador estrella en su juventud, perdió por un pelo la oportunidad de hacer carrera en el béisbol en Estados Unidos. Su terrible curva había atraído la atención de los informadores de las Grandes Ligas, e incluso un equipo del calibre de Los Senadores de Washington mostró interés en ficharlo, aunque al final cambiaran de parecer. El Líder regresó a casa, frustrado, dejó descansar su brazo de lanzamiento, y se fue a las montañas a iniciar la revolución.
Precisamente a la caprichosa condición de la vida atribuye Celia que su marido haya de ser enterrado en una tierra extraña e inflexible. Precisamente por ella sus hijos y sus nietos están condenados a ser nómadas.
Pilar, su primera nieta, le escribe desde Brooklyn en un español que ya no le pertenece. Utiliza el mismo léxico limitado y rimbombante de los turistas de siglos anteriores, impacientes por arrojar los dados sobre el fieltro verde o sobre el asfalto. Celia teme que los ojos de Pilar, habituados a la luz indiferente que arroja el sol del norte, ya no puedan acostumbrarse a la densa luz de este trópico donde tan sólo una hora de luz mañanera puede bastar para iluminar los días de todo un mes en el norte. Imagina a su nieta descolorida, desvanecida de palidez, desnutrida y padeciendo frío, sin haber comido habichuelas rojas ni vegetales frescos.
Celia sabe que Pilar viste con un mono como si fuese una campesina, y que pinta lienzos con espirales rojas y cosas enmarañadas que no significan nada. Sabe además que Pilar guarda un diario en el forro de su abrigo de invierno, escondiéndolo de los ojos vigilantes de su madre. En él Pilar anota todo. Y esto agrada a Celia. Cierra los ojos y habla a su nieta. Imagina sus palabras como pequeños destellos de luz que perforan la oscuridad de la noche.
Comienza a llover nuevamente, esta vez un poco más suave. Las palmeras, en su aleteo continuo, registran cada una de las gotas que caen. La subida de la marea alcanza ya los tobillos de Celia. El agua está templada, extrañamente templada para ser primavera. Cubre ya sus pies y Celia se quita los tacones. La piel de sus zapatos, ajada y agrietada por el agua salada, parece tan rugosa y marchita al tacto como la suya propia. Avanza hacia el océano. Su bata tira de ella hacia abajo como si tuviese un gran peso en el dobladillo. Sus manos, sujetando todavía los zapatos, flotan sobre la superficie del mar como si quisieran conducirla a otra parte.
Recuerda entonces algo que le había dicho una santera cuarenta años atrás, cuando ella había decidido morirse: «Señorita Celia, veo en la palma de su mano un paisaje muy húmedo.» Y ha sido cierto. Había vivido todos estos años al lado del mar hasta el punto de haber podido captar en él todas sus definiciones del color azul.
Celia vuelve la cabeza hacia la orilla. La luz que da sobre el porche es de una brillantez intolerable. El columpio de mimbre cuelga de dos gruesas cadenas. Las rayas del cojín se han ido velando con el tiempo y parece como si todo él tuviese un mismo tono grisáceo. A Celia le parece que, anteriormente, otra mujer había estado durante muchos años sentada sobre aquel mismo cojín curtido, empapándose despacio con el ir y venir de las olas. Recuerda la angustiosa transición hacia la primavera, las uvas playeras y las lluvias, y su piel como una cicatriz.
Copyright © 2011 by Cristina Garcia. All rights reserved. No part of this excerpt may be reproduced or reprinted without permission in writing from the publisher.